Lo primero sería, supongo, justificar la dilatada ausencia del humilde creador de este blog en el mismo, pues se hace fácil pensar –y me incluyo entre los malpensadores– al encontrar un blog abandonado durante tantas semanas que el autor se ha cansado de él encontrando algo mejor que hacer o que la razó, que dirían los compadres troveros de Occitania, o motivo de existir se ha esfumado o ha menguado tanto que ya no le compensa el seguir con esto de darle a las teclas a través de un blog. Ni uno ni lo otro, que nadie se asuste, tan sólo ha ocurrido que la profesión de uno (que en el fondo es la que le da de comer y la pecunia todo lo puede) lo ha tenido atrapado de más durante dos meses y pico y alejado de plumas y tinteros digitales. Lo segundo, ergo, que sea pedir disculpas por ello.
Recalando ahora por feudo de novedades me temo que tampoco tengo muchas ni buenas que ofrecer. Por supuesto pese al mayor número de horas de trabajo remunerado he conseguido robar de aquí y allá algo de tiempo para seguir con el paso a limpio de la novela, y en el momento de escribir este artículo se va agotando ya el capítulo VIII y el IX teme ya por lo que pueda durar. Según el primer calendario que me propuse (¿pero quién llega a seguir en verdad un calendario?) la cosa debería andar ya por el capítulo XIV o XV así que por desgracia (mi bienestar financiero seguramente opinará de otro modo) el paso a limpio y versión final se retrasarán al menos un par de meses. No obstante ya estoy otra vez ávido de letras, así que algo de suerte mediante creo que seré capaz de mantener un buen ritmo de aquí al verano y durante éste, esperando dejarlo todo más que finiquitado para el equinoccio de otoño. Título incluido, ya que si bien es lo último que se pone siempre va surgiendo alguno mientras se escribe y, por el momento, para un humilde autor sigue siendo res incognita. Mi querida revisora se ve capaz de ponerle uno cuando acabe de leerlo y suelen dársele bien estas cosas, así que de momento no me preocupa.
De momento quede como anécdota eso, que pese a haber acabado el primer borrador y en esencia querer cambiar poco de la historia (sólo algunos nombres, personajes y hacer limpieza de «paja» que en el caso de un servidor nunca viene mal) el autor no tiene ni la más remota idea de qué título ponerle a la novela. Ninguno que me satisfaga al menos, ninguno que resulte revelador sin revelar demasiado, que resulte atractivo sin resultar banal, y quizá que se aparte de las construcciones de sustantivos y adjetivos arquetípicos que tanto pululan por el género fantástico o histórico (y no miro a nadie, don G.R.R. «sustantivo+(de)+sustantivo» Martin). Resulta también curioso, ahora que me he puesto de nuevo con la novela tras un parón de varias semanas, fijarse en que el punto en que lo dejé en esta ocasión y en el que lo dejé durante un parón de varios meses cuando empecé con el primer borrador son prácticamente el mismo, la mitad del capítulo VII, como si se tratase de algún tipo de punto de inflexión velado o, al menos, no pretendido. ¿Casualidad? Por qué no, pero no deja de ser curioso.
Me hallo ya cerca, además, de un pasaje que sí encierra cierto significado especial para un servidor, que es entrañable, incluso, y que si ya disfruté concibiéndolo y poniéndolo sobre un papel lo hago todavía mucho más al releerlo ahora. Para un lector cualquiera la escena quizá no vaya más allá del simple diálogo entre dos personajes con una reflexión apenas velada revoloteando por encima. Puede, ahora que lo pienso, resultar el pasaje hasta un poco superfluo, como encolado sin ganas al capítulo, pero como todo en literatura acaba por pintar mucho más de lo que parece a simple vista. La escena es la que sigue: maese Reynald Dubec (a quien ya presenté en esta entrada) y una doncella llamada Glymgline (élfico hasta resultar estomagante, pero su razón tiene), discurren sobre esto y aquello mientras los personajes principales duermen y acaban por toparse con el porqué de los juglares, troveros y demás. El por qué a alguien puede gustarle inventar historias que contar y del poco provecho que de ello se saca más allá de un breve momento de ovación (y las más veces ni eso).
No desvelaré nada más del pasaje ni de su conclusión, por supuesto, pero su cercanía me ha llevado a recordar qué fue lo que me inspiró. No fue otra cosa que el descubrimiento –o la repentina consciencia, más bien–, hace ya tanto tiempo y con unos cuantos renglones ya sobre el lomo, que todos aquellos que tenemos la osadía de llamarnos autores somos huérfanos en cierto modo. Si a la osadía le añadimos osadía y media y nos atrevemos a colocar en un mismo saco a un Borges, a un Poe, a un Montaigne, a un Cervantes, un Dante y un Ovidio, y con ellos a cualquiera de estos enanos que seguimos garabateando papeles con milongas y pretendemos imitar a estos gigantes todos acabamos por descender sobre el papel (y nunca mejor dicho) de unos ancestros intelectuales tan remotos como desconocidos. Al igual que ocurre con el resto de las bellas artes clásicas resulta imposible desvelar cualquiera de los orígenes más primigenios de la literatura. ¿Quién fue el primer literato? ¿El primer cuentacuentos? ¿Qué gesta fue la primera en ser considerada digna de ser transmitida al resto del clan? La pulsión humana de contar es aún más vieja que el propio ser humano y que la propia historia, y darle respuestas a quién engendró a quién y a qué en aquellos primeros relatos amén de resultar quimérico barrería de un plumazo cualquier encanto que el asunto pudiera tener.
Por ello toda esta reflexión sobre juglares y troveros no está abocada a ningún fin, pero hablando de curiosidades me ha parecido interesante hablar aquí de un reciente homenaje rendido (por imposible que pueda parecer, en nuestra a menudo inculta piel de toro) a aquellos primerísimos «maestros cuentacuentos». Se trata de un proyecto titulado Historias de cueva en cueva, que consiste en la difusión de la narración oral y entre otras cosas en reunir a diversos narradores de toda índole en varias cuevas prehistóricas emblemáticas por todo el mundo (y que muy recientemente ha pasado por la archiconocida Atapuerca) simplemente para reconstruir en ellas lo que sin duda ya ocurrió durante los primeros pasos de la literatura humana: contar historias.
¿Qué mejor manera de dar las gracias a nuestros desconocidos padres literarios, a nuestros ancestros culturales, a aquellos remotísimos artistas sin los cuales (que a nadie le quepa duda) jamás un Caín o un Abel se habrían enfrentado, jamás habría habido una Ítaca ni un Grial, jamás un Quijote habría desfecho entuerto alguno en los mares de la Mancha, ni habría habido dos amantes en Verona, un pequeño príncipe en un satélite o la sombra de un ciprés se habría vuelto alargada? «Y no; no hay nada más importante en este mundo. Ni en ningún otro», que diría maese Reynald.



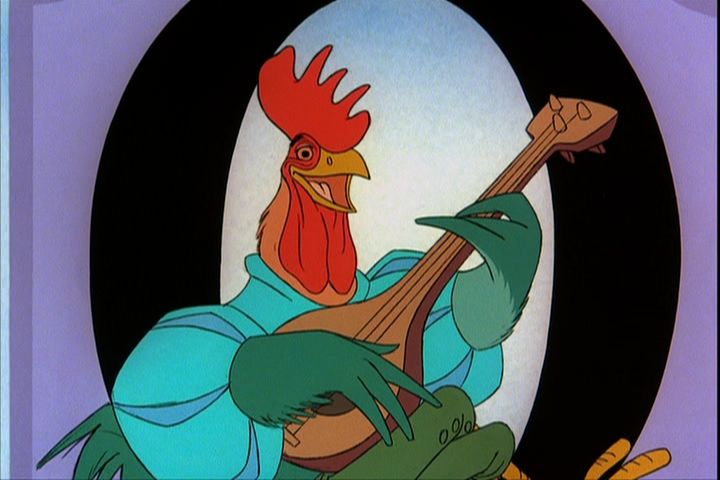



No hay comentarios:
Publicar un comentario